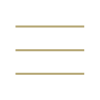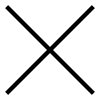Si algo nos mostró este apagón, es que incluso en pausa, podemos aprender. Y más nos vale hacerlo ahora.
No fue una catástrofe visible. No hubo humo, ni explosiones, ni lluvias torrenciales. Fue un lunes luminoso y primaveral, pero el apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica hizo que todo se detuviera durante horas, como si alguien hubiera desenchufado el país.
Lo que pareció, en un principio, solo un fallo técnico masivo dejó al descubierto cuán profundamente dependemos de una infraestructura invisible… y cuán poco preparados estamos para prescindir de ella. Las cifras sobre pérdidas económicas ocupan los titulares.
Pero quizás lo más importante que perdimos fue la ilusión de control, esa falsa sensación de seguridad que nos hace pensar que lo tenemos todo previsto, automatizado, dominado… hasta que algo lo rompe. El apagón desmontó esa idea: mostró que incluso algo tan básico como la electricidad puede fallar sin previo aviso, y que muchas organizaciones (y personas) no tenemos respuestas preparadas.
La vulnerabilidad a plena luz del día
A diferencia de otras emergencias, esta no llegó con estruendo. Fue silenciosa. Y por eso, más reveladora. Sectores clave como la industria, el comercio, el transporte y la agricultura vieron sus operaciones interrumpidas en seco: fábricas que no pudieron reiniciar máquinas, tiendas que cerraron por no poder cobrar, productos que se echaron a perder sin refrigeración.
Las grandes empresas, al menos algunas, activaron planes de contingencia. Pero muchas pequeñas y medianas —y miles de autónomos— se encontraron, literalmente, con las manos atadas: sin luz, sin ingresos, sin recursos para reaccionar ni margen para recuperar lo perdido.
Las estimaciones hablan de entre 1.000 y 1.600 millones de euros en pérdidas y, aunque en ciertos sectores parte de la producción podrá compensarse más adelante, para las pymes y los autónomos —especialmente quienes dependen del ingreso diario—, el golpe ha sido directo y difícil de revertir.
El transporte colapsado
Uno de los impactos más inmediatos fue el colapso del transporte. Las líneas de tren quedaron detenidas, los sistemas de metro paralizados, los vuelos suspendidos en varios aeropuertos. En las ciudades, los semáforos dejaron de funcionar y las calles se llenaron de atascos sin salida. El transporte de mercancías se ralentizó. La movilidad, tanto urbana como interurbana, quedó en coma.
Y con ella, se detuvo también una parte esencial del país: sus trabajadores.
El trabajador, los derechos y la pausa forzada
Muchos trabajadores no pudieron llegar a sus puestos. Otros, ya en ellos, se quedaron sin posibilidad de hacer nada. ¿Se les puede exigir que recuperen ese tiempo? ¿Pierden el salario? ¿Tienen derecho a marcharse?
La legislación laboral es clara al respecto: cuando la interrupción del trabajo se debe a una causa de fuerza mayor —como un apagón generalizado—, la ausencia se considera justificada y no se puede exigir al trabajador que recupere ese tiempo ni imponer sanciones. Así lo establece el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores.
Además, quienes ya estaban en su puesto pero no podían desempeñar sus funciones, tienen derecho a no permanecer sin tareas, lo que implica que no se puede exigir a nadie que “esté por estar”.
Todo esto debería formar parte del conocimiento básico de cualquier organización. Pero en la práctica, muchas empresas dudaron, improvisaron o simplemente no supieron cómo actuar.
Aquí entra en juego una cuestión fundamental de preparación: ¿qué tareas son viables en ausencia de electricidad? ¿Hasta qué punto los empleados pueden seguir trabajando? ¿Qué opciones existen más allá de la espera pasiva? Y, sobre todo, ¿está la plantilla informada de esto de antemano?
Autonomía, confianza y trabajo sin conexión
Esto nos lleva a un terreno cada vez más presente: el teletrabajo.
Durante el apagón, quienes trabajaban desde casa también quedaron completamente desconectados. Sin electricidad ni internet, muchas tareas son imposibles. Pero otras —como planificar, reflexionar, tomar notas, revisar ideas o pensar en futuras propuestas— sí pueden hacerse, aunque sin herramientas digitales.
Esto nos invita a otra reflexión más profunda: si en una jornada como esta, un trabajador decide aprovechar ese tiempo para preparar propuestas o revisar mentalmente una estrategia, ¿eso debe ser validado o cuestionado? Aquí entran en juego la confianza, la flexibilidad, la autonomía… y la comunicación entre personas y equipos. En escenarios excepcionales, lo que se espera no es rigidez, sino criterio compartido.
¿Y la seguridad?
A esto se suma el aspecto menos comentado pero más crítico: la prevención. Sin luz, los edificios se convierten en espacios de riesgo. Escaleras sin iluminación, sistemas de ventilación parados, ascensores y maquinaria detenida sin asegurar ¿Sabemos cómo evacuar en ese contexto? ¿Nos han formado para actuar? Muchas empresas, simplemente, no tienen protocolos claros ante esta clase de escenarios. Y la ciudadanía, tampoco.
El apagón no distinguió entre trabajadores y usuarios: todos dependemos de infraestructuras que pueden fallar.
Especialmente desde la prevención de riesgos laborales, este apagón debería marcar un antes y un después. Simulacros, formación continua y adaptación a nuevos escenarios deben formar parte de la cultura preventiva. No se trata solo de proteger maquinaria o datos: se trata de proteger personas. Todo eso cuesta, sí. Pero cuesta mucho más no hacerlo.
Pensar sin enchufe
Y quizá, como último apunte, merece la pena recuperar una idea olvidada: sin electricidad, muchas tareas no se pueden hacer… pero otras sí. Pensar, observar, reflexionar. Quizá no generen facturas ni informes, pero sí algo igual de valioso: claridad.
En un mundo hiperconectado, donde siempre parece faltar tiempo para pensar, el apagón nos lo dio a la fuerza. Y esa pausa —obligada, inesperada, incómoda— puede convertirse en una oportunidad.